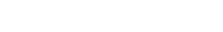MurciaSalud
COVID-19
Esta Web trata de reunir y resumir la información principal sobre la enfermedad por coronavirus COVID-19 dirigida a los profesionales sanitarios.
Está elaborada por los profesionales del Centro Tecnológico de Información y Documentación Sanitarias (CTIDS) del Servicio Murciano de Salud; y su objetivo es facilitar la lectura de los aspectos más relevantes de esta pandemia recogidos en la literatura científica.
Parte de la recopilación de los documentos técnicos del Ministerio de Sanidad, de sumarios de evidencia y de guías de práctica clínica, y se irá actualizando, de forma continua, con los estudios recogidos en publicaciones científicas.
En cada uno de los apartados se facilitarán enlaces que permitan consultar las referencias a texto completo y constará la fecha en la que la información haya sido actualizada.
Advertencia
La información de esta Web está dirigida a los profesionales sanitarios. No está diseñada ni redactada para la lectura de la población general o de los pacientes, siendo recomendable, en estos casos, la consulta de la información específica que para los ciudadanos publica el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España o la Consejería de Salud de la Región de Murcia